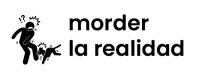La evangelización es una cuestión de fe, «es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros»[1]. Como dice san Pablo «el amor de Cristo nos apremia» (2 Cor 5, 14). Por ello, no está fuera de lugar subrayar que «no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor»[2] mediante la palabra y el testimonio de vida, porque «el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros; cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías»[3]. Quien conoce a Cristo tiene el deber de anunciarlo y quien no le conoce tiene el derecho de recibir tal anuncio”.[4]
“¿Cómo no hemos de pensar en la persistente difusión de la indiferencia religiosa y del ateísmo en sus más diversas formas, particularmente en aquella —hoy quizás más difundida— del secularismo? Embriagado por las prodigiosas conquistas de un irrefrenable desarrollo científico-técnico, y fascinado sobre todo por la más antigua y siempre nueva tentación de querer llegar a ser como Dios (cf. Gn 3, 5) mediante el uso de una libertad sin límites, el hombre arranca las raíces religiosas que están en su corazón: se olvida de Dios, lo considera sin significado para su propia existencia, lo rechaza poniéndose a adorar los más diversos «ídolos».” (San Juan Pablo II, CFL 4)
Y el Card. Ratzinger en el año 2000 recordaba: “El «verdadero problema de nuestro tiempo es “la crisis de Dios”, la ausencia de Dios, disfrazada de religiosidad vacía […]. Todo cambia dependiendo de si Dios existe o no existe. Por desgracia, también nosotros, los cristianos, vivimos a menudo como si Dios no existiera (si Deus non daretur). Vivimos según el eslogan: Dios no existe y, si existe, no influye. Por eso, la evangelización ante todo debe hablar de Dios, anunciar al único Dios verdadero: el Creador, el Santificador, el Juez (cf. Catecismo de la Iglesia Católica)»[5] . E insistía una vez más: «Hablar de Dios y hablar con Dios deben ir siempre juntos»[6]. De aquí parte el papel insustituible de la oración como seno de donde nace toda iniciativa misionera verdadera y auténtica.”[7]
Así, nuestro beato Paolo Manna nos recalca que el misionero debe ser una persona que viva de la fe, esa es la marca de los grandes misioneros: «“han sido hombres santos”, a saber, hombres de vida interior: este fue el secreto, el alma de su celo, de su perseverancia y de sus triunfos».
«El fervor de la vida de un Misionero, su actividad controlada, sabia, industriosa, incansable, el gozo inalterable y su perseverancia en el trabajo, aun en medio de privaciones, calamidades y dificultades, son siempre el resultado de una vida de fe. Si la fe se ofusca, también el celo disminuye de intensidad; asoman entonces, aún en los más fuertes, el cansancio y la depresión y se puede llegar hasta la desesperación y la pérdida de la vocación. Si el Misionero vive de fe, entonces es grande, es sublime, es divino; la Iglesia y las almas pueden esperar todo de él; ningún trabajo, ninguna dificultad lo asusta, ningún heroísmo es superior a sus fuerzas; si el espíritu de fe en él es lánguido y débil, él se agitará, sin embargo trabajará pero poco o nada le aprovecharán sus fatigas y el poco éxito de sus obras hechas sin ganas, aumentará la desconfianza y la depresión.
El Misionero es por excelencia hombre de fe: nace de la fe, vive de la fe, por ella trabaja con gusto, padece con gusto, padece y muere. El Misionero que no es esto, es a lo más, un aprendiz del apostolado». «Sin la fe, el Misionero no se entiende, no existe y, si existe, no es el verdadero Misionero de Jesucristo. El Misionero que quiere vivir y mantenerse a la altura de su vocación, debe nutrirse constantemente de este espíritu de fe, iluminándose y enfervorizándose con la meditación de nuestra Santa Religión. Debe recibir de Dios, del cual es instrumento, mediante la continua oración, la gracia que necesita para su ministerio, y sin la cual no puede nada con respecto a la eterna salvación de su alma y la de aquellos que él fue a evangelizar. Por lo tanto, la meditación y la plegaria constituyen la fuerza del Misionero; las únicas verdaderas fuentes y causas de su celo, de su perseverancia y de su buen suceso.» (Paolo Manna, Carta circular Nº 6, 15 de septiembre de 1926)
Que la Virgen nos ayude a vivir de la fe, ser consecuentes con ella para que nuestro apostolado tenga fruto y podamos anunciar al mundo la verdad del evangelio.
[1] JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris Missio, núm. 11
[2] JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Ecclesia in Asia, núm. 19
[3] JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris Missio, núm. 42.
[4] http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/rylko/espa%C3%B1ol/laicos-para-la-nueva-evangelizacion.pdf
[5] J. RATZINGER, La nueva evangelización, L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 19 de enero de 2001, p.8
[6] Ibid.
[7] http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/rylko/espa%C3%B1ol/laicos-para-la-nueva-evangelizacion.pdf
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.