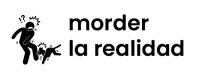En aquellos últimos meses, los acontecimientos se habían ido precipitando. Entre los católicos militantes se respiraba un ambiente de martirio. En 1928, es decir, un año después del fusilamiento del padre Pro, un observador extranjero así veía el estado de ánimo de los miembros de la ACJM:
“Si los límites que me he propuesto lo permitieran, con gusto trataría de dar aquí una idea del espíritu de los jóvenes, tal como he podido conocerlos a través de sus conversaciones y su conducta. Basta citar la impresión recibida con motivo de la muerte de las primeras víctimas pertenecientes a la Institución de que venimos hablando, la de Manuel Melgare y Joaquín Silva. En un pequeño círculo de jóvenes, compañeros y amigos de los sacrificados, se comentaban todos los detalles de la ejecución. Desde luego pude observar que sus rostros y el tono de sus palabras no acusaban la menor tristeza ni abatimiento. Hablaban del acontecimiento como de la cosa más natural. Más bien parecían orgullosos de la muerte de sus amigos. El suceso parecía levantar más los espíritus y robustecer su energía y afianzar sus propósitos. Uno terminaba así un período de la conversación: «Ellos se han portado como buenos; ahora nos toca a nosotros». Y en su semblante, en sus miradas y en la serenidad de sus gestos, capeaba la serenidad resuelta y enérgica de quien se dispone a cumplir un deber inaplazable. Con jóvenes así la causa de los católicos mexicanos será ganada infaliblemente.”
Volvamos al año 1927. La resistencia de los católicos era cada vez más decidida. Ya había estallado el levantamiento cristero que implicaba un desafío al gobierno. Calles no se quedó atrás. Es cierto que tenía una cortapisa: su período presidencial terminaba indefectiblemente en febrero de 1928, así que excogitó una solución que nosotros, los argentinos, conocemos bien: durante el verano de 1927 hizo abrogar la ley que prohibía la reelección para presidente. Mas sus previsiones no se cumplieron ya que Obregón, a quien Calles temía pero de quien tenía necesidad, fue elegido presidente en el mes de agosto, debiendo tomar posesión de su cargo seis meses más tarde. Obregón no quiso manifestar ningún tipo de ruptura o cambio de orientación, afirmando que seguiría la política «del señor general Calles». Los católicos quedaron consternados. Más hábil que Calles, Obregón era por eso mismo más peligroso para la Iglesia. Entonces algunos jóvenes de la Liga, del grupo que se dedicaba a la acción militar, pensaron en la posibilidad de herir al enemigo en su mismo corazón, poniéndose finalmente de acuerdo en atentar contra la vida de Obregón, figura clave del movimiento revolucionario. El proyecto había ido madurando lentamente en la cabeza de un muchacho muy inteligente, Luis Segura Vilchis, jefe del avituallamiento militar de los cristeros en el estado de Jalisco, donde los jóvenes alzados, ya en plena lucha, se batían como Ieones contra los soldados del Gobierno.
Observa el padre Ramírez Torres que estaba en el ambiente la necesidad de que alguien hiciera justicia contra los dos jefes máximos de la Revolución que ensangrentaron tan luctuosamente al país. Ya anteriormente varios estudiosos habían hecho investigaciones serias en los autores clásicos llegando a la conclusión de que México se hallaba en una situación tal en que era moralmente lícito el tiranicidio, considerado como uno de tantos medios de combate en una guerra defensiva. Segura Vilchis, formado en un colegio de los hermanos maristas, se había luego recibido de ingeniero, y dirigía el Comité Directivo de la Liga, teniendo así a su cargo el Control Militar de los combatientes cristeros, a quienes, según dijimos, proveía de parque bélico.
Tras diversas cavilaciones concluyó que parecía preciso acabar con los jefes de la persecución para evitar males supremos, sabiendo bien, que si el proyecto fracasaba sería ejecutado.
Obregón, que estaba de viaje, debía retornar a México el 13 de noviembre. Segura Vilchis preparó su plan en el secreto más absoluto. Lo primero que hizo fue pedirle a Humberto, el hermano del padre Pro, que le consiguiera dinero con que alquilar una casa. Humberto, que nada sabía de aquel proyecto, suponía que la casa serviría para guardar armas destinadas a los cristeros. Luego Segura solicitó a los jefes de la Liga, que le consiguieran un auto para sus actividades. Se le respondió que tomara el viejo «Essex» que había sido propiedad de Humberto, quien luego lo había vendido. Como dijimos, los hermanos Pro no tenían la menor idea de lo que se estaba tramando. El jueves 10 de noviembre, Segura había comunicado su proyecto a Nahum Lamberto Ruiz, joven estudiante de la Liga, invitándole a acompañarlo y éste incorporó a un amigo suyo, que era obrero, Juan Tirado, también de la Liga, ambos paladines acejotaemeros. Por aquel entonces el padre Pro estaba pasando unos días agradables con sus dos hermanos, Humberto, que a la sazón tenía24 años, y Roberto, de 19.
Llegó la fecha señalada para el atentado. El presidente electo, tras almorzar en su casa, subió a un espléndido Cadillac bien custodiado, y le dijo al chofer que, para hacer tiempo, diera una vuelta por el Bosque de Chapultepec, en espera del comienzo de una corrida de toros a la que pensaba asistir. Mientras estaba recorriendo el Bosque, en el Essex que había sido de Humberto, se le acercó Segura Vilches y arrojó una bomba sobre el auto de Obregón; luego Nahum vació su revólver, y Tirado lanzó otra bomba, pero con tan mala suerte que ni Obregón ni ninguno de sus acompañantes quedaron seriamente heridos. Los custodios se lanzaron entonces en persecución del auto donde iban los tres jóvenes. En medio de la confusión, Segura saltó del auto y se escabulló entre la multitud. Nahum Ruiz, que por curiosidad había sacado la cabeza por la ventanilla del auto, quedó gravemente herido de un balazo, y Tirado fue detenido.
Los hermanos Pro se enteraron de los hechos por el diario en edición extra. El padre Miguel Agustín entendió que las cosas se ponían negras. El auto que se había empleado era el que a veces usaba su hermano Humberto, a cuyo nombre seguía estando. Fue precisamente el 13 de noviembre, el día mismo del atentado, cuando Pro compuso esa plegaria tan inspirada, a que antes aludido, pidiéndole a Nuestra Señora de los Dolores poder acompañarla no en Belén, ni en Nazaret, sino en el Calvario.
Se ha dicho que las medidas que a raíz de aquel hecho se tomaron contra el padre Pro y sus hermanos, constituyeron una suerte de revancha contra los cristeros, por aquel entonces en plena campaña bélica, y particularmente contra el fundador de la Liga, el jesuita Bernardo Bergöend. Calles y Obregón tenían ahora la ocasión de vengarse, apuntando en última instancia al Santo Padre, que defendía a los jesuitas y veía con buenos ojos la resistencia católica. Justamente el 28 de octubre, Pío XI había manifestado su total displicencia con la política del gobierno mexicano perseguidor, reiterando su «non possumus» a las pretensiones del gobierno de zanjar el problema religioso dejando en vigor las leyes persecutorias. Además la familia Pro era toda ella cristera, si bien no en el campo de batalla.
Heriberto Navarrete, joven cristero que años después entraría en la Compañía de Jesús, nos cuenta que, siendo todavía laico conoció al padre Pro, y tuvo ocasión de relatarle las acciones heroicas de sus camaradas de combate, «¡Qué bien se están portando, muchachos! -exclamó entusiasmado-. Francamente le diré que no esperé nunca del México que yo dejé cuando salí del país una actitud tan decidida. Yo conocía a mis hermanos y ahora los desconozco. ¡Qué hombres! ¿Imaginarme yo en Europa que Humberto anduviera por las calles de la capital traficando con parque y armas para los rebeldes? ¡Nunca! Las primeras noticias que me llegaban por allá no acababa de creerlas. Pero lo he visto. Mis hermanos, Ud. los conoce. Trabajan por la causa de la libertad con un heroísmo alegre, saturado de juventud, pero con una abnegación que avergüenza. Y sé muy bien que hay legiones de jóvenes como ellos. Que los hay aquí, en la Capital, que los hay en Jalisco, bendita tierra que está dando su lección a México y al mundo. ¡Bien! ¡Muy bien, muchachos! ¡Así se llevan con garbo las banderas de las grandes causas!»
Volvamos ahora a las consecuencias del fallido atentado contra Obregón. Nahum Ruiz, seriamente herido, tras ser encarcelado, recibió la visita de un policía que simuló ser sacerdote, enviado para sonsacarle datos comprometedores de personas y de lugares. La señora del joven, con el deseo de salvar a su marido en el caso de que no muriera, hizo declaraciones que le permitieron a la policía tener alguna pista del ingeniero Segura Vilchis. Y como, entre otras cosas, aquella señora nombrara a la familia Pro, bien conocida desde hacía tiempo por la policía, a las autoridades se les ocurrió la idea de relacionarla con el asunto de los conjurados. El padre Pro pensó, entonces, si no le sería conveniente irse a Los Altos de Jalisco, con los cristeros. Por el momento, él y sus hermanos se refugiaron en la casa de una familia amiga. Pero pronto la policía se hizo allí presente. Eran más o menos las 5 de la mañana. «¡Nadie se mueva!», gritaron al llegar. El padre Pro le dio la absolución a sus hermanos, y luego dijo en voz baja: «Desde ahora vayamos ofreciendo nuestras vidas por la religión en México, y hagámoslo los tres juntos para que Dios acepte nuestro sacrificio». Luego se acercó a un armario, sacó de él un crucifijo pequeño, lo besó, y lo metió en el bolsillo del saco. A continuación fueron llevados a la Inspección General de Policía. El jefe les mostró el viejo Essex y les dijo: «¡Miren el resultado de su obra!». Humberto le respondió: «Nosotros nada tenemos que ver en ese asunto». Encerraron entonces a los tres hermanos en los famosos «sótanos».
Durante su cautiverio el padre Pro, que no perdía su confianza en Dios, alentó a los demás detenidos, tras lo cual escribió en la pared: «Viva Cristo Rey» y «Viva la Virgen de Guadalupe». El día 21, el general Roberto Cruz, que era el Inspector General, recibió de Calles y Obregón la orden de fusilar a los detenidos bajo la acusación de cómplices y conjurados en el atentado contra el Presidente electo. El general preguntó qué forma se le podía dar a la ejecución, ya que no se había hecho el acta y el juicio correspondiente. Calles le respondió que no quería formalidades sino hechos. De manera semejante reaccionó Obregón: «¡Qué acta ni qué…!» Otra resolución que tomó Calles fue que el fusilamiento no se llevase a cabo en la Comandancia Militar sino en la Inspección misma, o sea, en el lugar más céntrico de la ciudad. Así se haría, como enseguida lo veremos, en medio de un aparato imponente de publicidad.
¿Qué pasaba en el entretanto con Segura Vilchis? Al advertir que el atentado no había tenido el resultado esperado, luego de alejarse él rápidamente del lugar, se había dirigido, no sin cierto caradurismo, a la misma plaza de toros donde se encontraba Obregón. Allí le dio la mano, lo felicitó por su reelección y le entregó una tarjeta con su nombre. Al realizarse ulteriormente las investigaciones, el mismo Obregón se acordaría de haberlo saludado, en razón de lo cual Segura iba a ser declarado inculpable por la policía, pero cuando el joven pensó que varios inocentes podían ir al patíbulo en lugar de él, que había sido el verdadero ejecutor del atentado, se dirigió a la Inspección y le dijo al general Cruz: «¿Me da su palabra de honor de que sólo serán sacrificados los responsables del intento de matar a Obregón, y que serán puestos en libertad los demás presos que no tomaron parte activa en él, y que están acusados de ser los autores y ejecutores del mismo, si le digo la verdad sobre el asunto?».»Sí, ingeniero», le respondió Cruz. «Pues bien, General, el autor directo y el ejecutor soy yo, ayudado por Ruiz y Tirado. Los hermanos Pro nada tuvieron que ver en el asunto, pues ni supieron lo que se iba a hacer, ni tomaron parte alguna en los hechos.” «Usted se burla de mí, ingeniero, le repuso Cruz. Su inculpabilidad está plenamente probada; lo que Ud. quiere es que los Pro salgan en libertad por falta de méritos». «No, mi General». Inmediatamente lo condujeron a una celda de la prisión.
Volvamos al padre Pro. Cinco días pasó en cautiverio sin perder jamás la serenidad; más aún, no dejaba de alentar a su hermano Roberto, quien había sido también detenido juntamente con Humberto. Se dice que uno de esos días el general Cruz convocó a los periodistas de varias publicaciones e hizo desfilar ante ellos a todos los detenidos, menos a Roberto. Cuando lo llevaron al padre Pro, sus primeras palabras fueron: «Señores, juro ante Dios que soy inocente de lo que me acusan». Cruz lo interrumpió: «Basta, retírese inmediatamente». Cuentan que luego, volviéndose a los periodistas, les dijo: «Ya lo han oído. El mismo confiesa su culpa». En aquellos momentos el padre Miguel Agustín se mostraba todavía optimista, creyendo que se llevaría su caso a los tribunales, y así se comprobaría su inocencia.
Un compañero de cárcel da testimonio del comportamiento del mártir: «En los dos días que estuve a su lado en la prisión, lo que vi, es que durante largos ratos, varias veces cada día, se ponía a rezar solo; además, durante la noche, nos hacía rezar con él el rosario; cantábamos también juntos la marcha de San Ignacio». Humberto, citado por el general Cruz, declaró: «No supe del atentado contra el general Obregón si no por el periódico de la tarde del día 13 de noviembre. El auto Essex fue de mi propiedad hasta el 8 o 9 de este mes. Lo vendí a una persona desconocida». Destaquemos la ausencia de un juicio formal. No había razón alguna para que el padre Pro fuese castigado. De hecho, ningún testigo declaró contra él. Sin embargo, el día 22, el general Cruz le dijo a Guerra Leal que había recibido orden de Calles de fusilar a los acusados a la mañana siguiente, en la misma Inspección. Curiosamente se invitó para que estuvieran presentes en la ejecución a representantes de diversas secretarías de Gobierno, generales, abogados del Estado, periodistas nacionales y extranjeros, etc. Pregúntase el padre Ramírez por qué será que se quiso rodear su muerte de tan excesiva espectacularidad y de una publicidad poco menos que mundial, no empleada con ningún otro de los mártires de aquella época. Sin duda que para realzar la gravedad del presunto delito, para hacer propaganda antirreligiosa y para atemorizar. «Es menester hacer un escarmiento con toda esa <gentuza>», le había dicho Calles a Cruz, quien refiere textualmente dicha expresión. Funcionaron en los momentos previos y en el desenlace final por lo menos tres máquinas fotográficas. Con la secuencia de aquellas fotos, tomadas por orden del Gobierno, se puede montar casi una película del fusilamiento.
Volvamos a la secuencia de los hechos. Cuando eran las 10 de la mañana, se presentó en los sótanos un jefe policial y dijo en alta voz: «¡Miguel Agustín Pro!». El padre estaba sin saco y, por orden del carcelero, se lo puso. Después, sin decir nada, apretó la mano a Roberto, que estaba a su lado, y partió. Las fotos de que acabamos de hablar son los testimonios más fidedignos de los momentos finales del padre Pro. En la primera aparece saliendo de los sótanos. En el centro del patio, se ve un espacio libre para permitir las maniobras de los cuatro pelotones encargados de los fusilamientos. Están con traje de gala. Por un refinamiento de crueldad o quizás por miedo al pueblo, nada se había comunicado previamente a las víctimas acerca de su sentencia, de modo que para el padre Pro ha de haber sido sin duda una sorpresa encontrarse, al salir del sótano, con todo el aparato para su ejecución. Probablemente fue allí donde, al advertir la presencia de los soldados armados, se dio cuenta de que iban a darle muerte. Él había creído que lo entregarían a un tribunal competente para ser juzgado. Tiene las manos juntas y mira tranquilamente a los espectadores. Luego se supo que uno de los verdugos que lo acompañaban en aquel trágico momento le pidió que lo perdonara. «No solamente lo perdono -le respondió-, sino que le doy las gracias».
Después se colocó en el lugar señalado, de frente al pelotón, entre las siluetas metálicas o monigotes que servían para que los soldados practicaran el tiro al blanco. El mayor Torres le preguntó si deseaba alguna cosa. «Que me permitan rezar», respondió. Se puso de rodillas, se santiguó lentamente, cruzó los brazos sobre el pecho, ofreció a Dios el sacrificio de su vida, besó devotamente el pequeño crucifijo que tenía en la mano, y se levantó. Rehusó ser vendado y se volvió de cara a los representantes del Gobierno y jefes de la Policía y del Ejército, dejándolos atónitos por su serenidad. El general Cruz aparece en la foto fumando un puro descaradamente.
Otra de las fotos lo muestra de pie, tranquilo, mirando a los soldados y como si quisiera hablar. Con una mano aprieta el crucifijo, en la otra tiene el rosario. Luego extiende los brazos en forma de cruz y levanta sus ojos al cielo. Sus labios murmuran algunas palabras que los presentes no escuchan, «como cuando el sacerdote consagra», dice el padre Méndez Molina, las mismas, sin duda, que él ardientemente deseaba decir en la hora de la muerte: «¡Viva Cristo Rey!». Hace la señal a los soldados de que está dispuesto. Resuena una descarga cerrada y cae con los brazos extendidos. Un soldado se le acerca y le da el tiro de gracia en la sien. Tenía el padre Pro 36 años.
Días más adelante, en una entrevista que el general Cruz concedió a los periodistas, no temió confesar los verdaderos motivos que, tras varias pesquisas para detener al sacerdote, lo habían llevado a la muerte. «Ocurría esto -dijo- cuando era más intensa la propaganda que llevaban a cabo algunas agrupaciones religiosas. Entonces se trató de capturar al presbítero Pro, por considerarse que era uno de los principales propagandistas». Claro que Calles no dijo que se lo condenaba a morir por ser sacerdote, según un ulterior testimonio de Cruz; al dar la sentencia de muerte sí manifestó que «hubiera estado encantado de hacer lo mismo, no sólo con un sacerdote sino con muchos individuos de la misma ralea». En realidad era consecuente. Varias veces había sostenido: «No puedo tolerar la existencia de la Iglesia Católica en México porque equivaldría a tolerar un Estado dentro del Estado». Más aún, en un solemne discurso llegó a afirmar que tenía «odio personal contra Cristo». Tras la muerte del padre Pro, Obregón le diría a un amigo: “Sabíamos que el padre era inocente, pero era necesario que un cura pagara por todos para que los otros escarmentaran». Así lo entendió gente calificada: la muerte del padre fue una de las muchas manifestaciones del odio de Calles al catolicismo.
También Humberto fue fusilado. Pero no así Roberto, que era menor de edad. Quizás ello se debió a la oportuna intervención de Emilio Labougle, embajador por aquel entonces de la Argentina en México, que era un fervoroso católico y había conocido al padre Pro en una de las casas donde éste celebraba frecuentemente la misa. Lo admiraba al padre, pero a la vez tenía fácil acceso a Calles y a Obregón. Cuando pro fue detenido, Labougle le pidió a Calles una entrevista urgente. En ella el presidente le dio su palabra de honor de que los Pro no serían fusilados sino tan sólo desterrados del país.
Sea lo que fuere, el padre Pro fue fusilado el 23 de noviembre a las 10 de la mañana. Cinco minutos más tarde lo siguió Luis Segura Vilchis. Al ver el escenario se turbó, pero enseguida se repuso y siguió caminando con entereza hasta el sitio de su sacrificio. Al llegar al lugar donde estaba el cadáver del padre Pro, se detuvo: lo miró, se inclinó reverente, tributando así su homenaje al sacerdote mártir, después se colocó a la derecha del padre. Luego les tocó el turno a Humberto y a Tirado. Todo duró aproximadamente una hora. Al enterarse Labougle de lo acontecido, fue enseguida a verlo a Calles para reclamarle su falta de cumplimiento de la palabra empeñada. Calles alegó conveniencias políticas. No podía romper con Obregón, futuro presidente, y éste le había exigido el fusilamiento de los detenidos. «Pero -agregó-, veamos si alguno queda con vida». Telefoneó entonces a la Inspección y Cruz le informó que precisamente en ese momento iban a fusilar a Roberto. Calles ordenó no hacerlo y mandarlo al destierro. Esto último es una versión, pero muy probable, de lo que realmente sucedió.
La hermana de los Pro, Ana María, que estaba en las cercanías, no vio el fusilamiento, pero, al parecer, oyó las descargas. Y luego siguió a la ambulancia hasta el Hospital Juárez. El padre de los dos hermanos fusilados, don Miguel Pro, se enteró por los diarios de la noticia. Dirigióse enseguida al hospital y subió a la sala donde reposaban los cuerpos de sus hijos. Sin decir una palabra, se acercó y besó en la frente a Miguel Agustín y a Humberto. Como aún corría sangre por la frente de su hijo sacerdote, sacó su pañuelo y lo enjugó. A su hija, que lo abrazaba llorando, la serenó diciéndole: «Hija mía, no hay motivo para llorar»,
A la tarde, la familia Pro logró que los cadáveres de los dos hermanos fueran trasladados a su casa de la calle Pánuco. La misma gestión hizo la familia de Segura Vilchis con Luis. Inmediatamente comenzó a afluir mucha gente a la casa de los Pro, no pocos llevando ofrendas florales. Entre ellos se encontraban algunos miembros del Cuerpo Diplomático. Una nube de visitantes. Como todos deseaban ver los cadáveres, señala un testigo ocular, fue necesario organizar una circulación continua de los visitantes, quienes desfilaban frente a los cajones y con gran devoción tocaban los restos con rosarios, medallas, crucifijos y flores. Los ataúdes dejaban ver los rostros. Una señora llevaba de la mano a su hijo de diez años: «¡Hijito, fíjate en estos mártires! Por eso te he traído, para que se te grabe bien en la mente lo que estás viendo, para que cuando seas grande sepas dar tu vida por defender la fe de Cristo, y morir como ellos, inocentes y con gran valor».
A la hora del sepelio, la multitud era tan nutrida que el tránsito debió ser suspendido en una vasta zona. Tanta era la gente que el padre Alfredo Méndez Medina S. J., amigo del mártir, hubo de salir al balcón y decir desde ahí en voz alta: «¡Paso a los mártires de Cristo Rey!». Cuando los féretros aparecieron en la puerta, en medio de aplausos y lluvia de flores, un clamor unánime brotó de millares de pechos. «¡Viva Cristo Rey!». Seis sacerdotes encabezaban el cortejo, llevando en hombros el ataúd del padre. No quisieron usar carroza fúnebre, para poder irse turnando, llevándolo así en andas hasta el cementerio de Dolores, que quedaba a unos seis kilómetros. Pasaron por el Paseo de la Reforma, donde se encontraba el lugar del martirio. Delante iba una columna de 300 automóviles. Luego los cuerpos, y tras ellos la multitud que se extendía por varias calles; detrás otra columna interminable de carruajes. Las veredas se encontraban llenas. La gente se arrodillaba al paso de los mártires. El acto, escribe el padre Ramírez, perdió su carácter de duelo y adquirió las características de una apoteosis. Una voz desconocida gritó: » ¡Viva el primer mártir jesuita de Cristo Rey!». Atronadores vivas le hicieron eco durante varios minutos. El pueblo entonaba el Himno Nacional, y lanzaba reiteradas vivas a Cristo Rey, a la Virgen de Guadalupe y a los heroicos mártires. El cortejo se dirigió a la cripta que la Compañía de Jesús tenía en Dolores y allí se inició el entierro del padre Pro. Apenas salidos de la cripta se oyó a lo lejos una voz potente que entonaba el conocido cántico privilegiado por los cristeros: Tú reinarás, oh Rey bendito, pues Tú dijiste reinaré. La multitud respondió con el estribillo del mismo himno: Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra Patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.
Como acabamos de señalarlo, más que una ceremonia fúnebre el sepelio pareció un acto triunfal. Durante el trayecto habían pasado delante del Castillo de Chapultepec, residencia del presidente Calles. Desde las ventanas del palacio, el tirano ha de haber visto desfilar a sus enemigos vencedores que no cesaban de vivar a Cristo Rey, su enemigo personal.
Tras el entierro del padre Pro, se dirigieron a la fosa preparada para Humberto. Allí también se hizo silencio, mientras se bendecía el sepulcro donde descansarían sus restos, y luego bajaron el cadáver. Entonces don Miguel tomó una pala y arrojó la primera tierra que había de cubrirlo. Acababa de sepultar a sus dos queridos hijos. Con la sobriedad que lo caracterizaba exclamó: «¡Hemos terminado! ¡Te Deum laudamus!». El entierro de Segura Vilchis y compañeros fue también multitudinario, sólo que se verificó a la misma hora y en un sitio muy distante que el de los Pro, en la Villa de Guadalupe.
De Humberto Pro ha dicho el padre Rafael Martínez del Campo: «Podría igualmente instruirse un proceso canónico para demostrar su martirio». Coincide con dicho sacerdote el padre Ramírez Torces, quien para ello trae a colación un texto de Santo Tomás en el libro V de las Sent. 49.5.3. ad 2, donde el Doctor Angélico afirma: «Cuando alguien sufre la muerte por el bien común, pero sin relación a Cristo, no merece la aureola del martirio. Pero si hay una relación a Cristo, tendrá la aureola y será mártir; por ejemplo si defiende la República del ataque de los enemigos que tratan de corromper la fe de Jesucristo y en esa defensa sufre la muerte». ¿No fue el caso de Humberto Pro?
Mientras los amigos de Obregón se esforzaban por echar la culpa a Calles, quien habría mandado fusilar al padre con la intención de hacer odioso a Obregón, y los amigos de Calles afirmaban lo contrario, los católicos se disputaban el honor de tener alguna reliquia suya. No pocas de dichas reliquias fueron hasta los campamentos de los cristeros. En una de sus cartas, el padre había escrito: «Ojalá me tocara la suerte de ser de los primeros mártires o de los últimos, pero ser del número. Pero si es así, preparen sus peticiones para el cielo». El padre Miguel Agustín Pro fue beatificado por el papa Juan Pablo ll el25 de septiembre de 1988. Nos alegra saber que, poco antes de morir, don Miguel Pro llegó a enterarse de que ya se estaba sustanciando el proceso de beatificación de su hijo Miguel.
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.