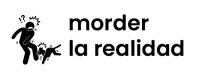Una de las peculiaridades más llamativas de la personalidad del padre Pro es su veta humorística, que se manifestó constantemente en su manera de relacionarse, sea oralmente o por escrito. A punto tal que algunos llegaron a creer que se trataba de una persona trivial, que todo lo tomaba a broma. Nada de eso. Era, sí, una persona «eutrapélica», simpática, divertida, un típico mexicano. Nos relatan sus compañeros de comunidad que cuando lo acongojaba algún sufrimiento, solía ir a la capilla y permanecer en ella un rato largo, pero de allí salía más desatado que de costumbre, haciendo reír a todos. Dicha manera de conducirse ya se dejó advertir desde sus años de formación en Europa y en los Estados Unidos. Cuando todavía se encontraba en Enghien, con motivo de una discusión de índole ideológica, las opiniones se encontraban divididas. En aquellos tiempos todos los profesores -de filosofía y de teología- daban sus clases en latín, lengua que servía de puente de unión para aquellos 150 estudiantes jesuitas que allí cursaban sus estudios, provenientes de quince rincones del mundo. Pues bien, dos de los estudiantes diputaban acaloradamente sobre un controvertido tema. De pronto intervino el H. Pro. «Tu es contra?», dijo, es decir ¿estás en contra? Y en seguida agregó, jugando con su apellido: «Ego sum Pro», yo estoy a favor.
En una de las cartas que escribió, ya estando en México, inventó una ocurrente fórmula de confesión de algunas penitentes:
– Me acuso, padre, que soy tejona.
– ¿Cómo?
– Que soy tejona.
– ¿Qué quiere decir eso?
– Que tejo mucho.
– ¡Ah!… ¿Qué tejes los domingos y días de fiesta?
– No, que tejo mucho la vida de los prójimos.
– Me acuso, padre, que soy hombrona.
– ¿Qué dices?
– Que soy hombrona.
– Pues no entiendo.
-Que cuando me mandan una cosa levanto los hombros.
El exquisito gracejo del padre Pro estaba siempre a flor de labios, pero sin caer nunca en la chabacanería. Mucho menos se escondía en esa jovialidad, a veces irónica, la intención de herir, ni siquiera a través de inofensivas indirectas. En el prólogo del libro del padre Dragón, su autor, monseñor Luis M. Martínez, que fue arzobispo de México, escribe estas luminosas palabras: «Es propia de toda alma de artista, y a mi juicio no cabe duda que era tal la del P. Pro, la intuición de los contrastes y graciosas disonancias que abundan en la vida humana. El músico percibe la armonía y descubre la menor disonancia; también el artista de la vida humana, con la facilidad con la que siente todo lo que hay de noble, de elevado y de hermoso en esa vida, sorprende esas finas disonancias de la misma vida, con las que se forja otro género de armonía, que arranca de los labios no la risa grosera, sino la espiritual sonrisa que, si no me engaño, es también signo de emoción estética».
La vida del padre Pro, breve pero intensa, fue realmente trágica. Sus enfermedades, que tanto le hicieron sufrir, las sucesivas operaciones quirúrgicas, la persecución religiosa en México, la muerte heroica pero no por ello menos lacerante de tantos amigos… Y sin embargo, como escribe el padre Ramírez Torres, «él vivió la vida como el más alegre de los hijos de Dios en la casa de su padre celestial». Supo reír sin cortapisas en su familia, con sus padres y sus hermanos; reía y tomaba en broma sus percances con la policía; escribía a sus amigos siempre desbordando humor, viendo el ridículo de las circunstancias aun en asuntos que a otros sólo les habrían suscitado pesimismo, amargura, desaliento. En él se hizo piel aquella recomendación del Apóstol: “Alegraos constantemente en el Señor; os lo repito: alegraos» (Fil 4,4).
Así relata el mismo Pro su primera detención por parte de policía, a que aludimos páginas atrás, pero que aquí desarrollamos un tanto:
“El 4 de diciembre, día en que se echaron los globos [a ello nos referimos anteriormente], fue Bandala [un oficial] a catear la casa. ¡Qué recuerdos! A las siete de la noche nos llevaron a la prisión entre dos hileras de soldados a siete tipos aprehendidos por causa de los globos. El teniente que nos recibió en Santiago [prisión militar en Tlatelolco], al leer el oficio de Gobernación en que nos declaraban presos, nos dice riendo: -«Mañana vamos a tener misa»- Malo, me dije, ya me la olieron. -¿Misa?, preguntamos todos espantados -«Sí, nos responde, porque entre ustedes viene un presbítero»‘ -Malo, muy malo, seguí diciendo para mi capote. Todos nos vimos de pies a cabeza para ver quién era el desventurado presbítero que nos acompañaba. «Es Miguel Agustín», dice el teniente’ -Alto ahí, dije en voz alta. Ese Miguel Agustín soy yo, pero así diré misa mañana como colchón voy a tener esta noche. -«¡Y ese presbítero que se pone después de su nombre?»… -Es sólo mi apellido y no Pbro., que es la abreviación de presbítero. La noche… ¡huy! La noche la pasamos en et patio, a cielo raso, pues en la orden de prisión venía el inciso: procúrese fastidiar a los apresados. ¡Y vaya si lo cumplieron! Una extensa cama de cemento, es decir, todo el patio, se puso a nuestra disposición, con unas almohadas enormes y muy altas que servían de pared y sin más sábanas que las que el fresquete de la noche pudiera darnos.
Los siete presos nos pegamos unos a los otros, pues el frio era más que regular. Comenzamos a rezar el rosario… A la mañana siguiente nos iban a despertar a cubetazos de agua, pero como no dormimos, no hay para qué decir que al primer chorro de agua ya estábamos corriendo por aquel patio entre las risas y chiflidos de los soldados y presos (…)
A las doce de ese día salía ya de la cárcel: mis compañeros fueron más privilegiados que yo y salieron al día siguiente. Tuve que presentarme dos veces más a Gobernación para declarar. ¿Declarar qué cosa? Yo no lo sabía ni lo supe. Aquello fue una farsa en que a ciencia y conciencia les tomé el pelo a nuestros dignos gobernantes, usando el tono guasón en que se dicen las verdades y no se compromete nada.
Sin embargo, ahora que reflexiono, me maravilla de que no me hayan fusilado por una frase muy fuerte que dije. Al preguntarme Bandala si estaba dispuesto a pagar como multa una buena suma de dinero, pues Calles estaba disgustadísimo por lo de los globos, yo le respondí: -¡No, señor! por dos razones: primera, porque no tengo ni un centavo; y segunda, porque aunque lo tuviera no quisiera tener durante mi vida el remordimiento de haber sostenido al Gobierno actual con medio centavo de mi bolsa, siquiera fuera la diezmillonésima parte de un segundo.”
Otro ejemplo. En cierta ocasión así escribió, dando noticias suyas: «Por aquí las cosas marchan viento en popa, pues se envía cristianos al cielo por un quítame allá esas pajas. El agraciado que cae en los sótanos ya puede estar seguro de no volver a comer pan… Y esta persuasión es en mi casa tan verdadera que toda mi tierna prole, al salir la calle en vez de despedirse reza el acto de contrición. Ya lo sabemos: fulano que no vuelve a las once de la noche, es otro blanco más de las balas traidoras de nuestros dignatarios. Hicimos ya una reunión de familia, nos despedimos hasta el Valle de Josafat; no hicimos testamento porque los dos petates y un comal que teníamos nos lo han quitado; pero en vez de lágrimas han brotado a torrentes las carcajadas, pues es una ganga ir a la corte celestial por causa tan noble…»
Con igual sonrisa en los labios y gracia en la pluma, relata a sus amigos las variadas peripecias de su apostolado, redundante de heroísmo. En cierta ocasión, en que sus superiores le dieron permiso para salir del «encierro» que al comienzo le habían impuesto, se desquitó acrecentando sus correrías apostólicas. Una de las primeras fue la de dar Ejercicios a un grupo de profesoras y empleadas del Gobierno, un grupo bastante recalcitrante, por cierto. Páginas atrás aludimos a dicha tanda un tanto extraña. Al terminar el primer día, le da cuenta epistolar al Provincial en los siguientes términos:
“Salgo yo a las nueve y media de la noche [de la casa donde daba el retiro], como un jitomate de puro acalorado que estaba por los gritos y berridos que pegué. Dos tipos atraviesan la calle y me esperan en la esquina. ¡Hijo mío! ¡Despídete de tu pellejo! Y fundado en la máxima de que el que da primero da dos veces, me dirijo hacia ellos y les pido un cerillo para encender mi pitillo. «En la tienda puede usted conseguirlos», me responde.
Más orondo que Amós el grande me voy, pero ellos me siguen, ¿será casualidad? Tuerzo por aquí, tuerzo por allá, y ellos hacen lo mismo. ¡Mi abuela en bicicleta…, me digo! ¡Esta va de veras! Tomo un coche y… ellos hacen lo mismo. Por fortuna el chofer era católico y al verme en tal aprieto se puso a mis órdenes. «Pues mira, hijo: en la esquina en que yo te diga, disminuyes la velocidad, salto yo y tú sigues de frente». Me echo la cachucha a la bolsa, me desabotono el chaleco para lucir la blancura de la camisa… y salto. Inmediatamente me puse de pie y me recargué en un árbol, pero haciendo de modo que se me viera. Los tipos pasaron un segundo después, casi rozándome con las salpicaduras del auto: me vieron, pero ni por asomo se les ocurrió que fuera yo. Di media vuelta, pero no tan giro como hubiera deseado, porque el porrazo que me di ya lo empezaba a sentir. ¡Listo, hijo mío, ya estamos dispuestos para otra! Esa fue la jaculatoria final al emprender rengueando el camino para mi casa.
Bien señala el padre Ramírez que se podría escribir un libro divertidísimo de aventuras llenas de sabrosa sal por su manera de expresarse, tan típica y simpáticamente mexicana, que recuerda a veces la literatura cervantina, pero con lo referido es suficiente para dar una idea de cómo el padre Miguel sabía divertirse aun en medio de las borrascas. Adro Xavier, por su parte, acota que no eran pocos los que ignoraban lo mucho que le costaba aquella jovialidad que podía parecer natural pero que no era, en el fondo, sino un reflejo del humor de Dios.
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.