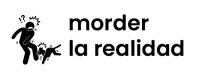Tanta actividad no implicó, reiterémoslo, un vaciamiento interior de su vida interior. En modo alguno Pro fue un «activista». Bien ha hecho el padre Dragón al titular su biografía: «Vida íntima del Padre Pro». Porque, si no, algunos podrían llegar a creer que se trataba de un hombre superficial, pura exterioridad. En modo alguno. Bajo una apariencia simplona se escondía una persona de una vida interior formidable. Confirmemos este aserto. Un compañero suyo nos cuenta que tras uno de esos días de actividad abrumadora, regresó muy entrada la noche a la casa en que se escondía. Venía rendido. Se desplomó sobre un sofá y junto a él vio el libro del Oficio Divino. «Dios mío, me falta rezar el resto». Sin apuro fue leyendo los salmos y lecturas hasta terminar el texto sagrado. Pero lo que más le impresionó a su compañero fue que lo rezó todo de rodillas, para ofrecer al cielo ese sacrificio por una de sus dirigidas, terriblemente probada…
Era, por lo demás, un hombre profundamente mortificado, y ello sin poner «cara de mártir». Uno de los que lo frecuentaron dejó dicho: «No había en esta sed de sufrimiento nada de duro, ni de austero, nada estrecho, ni deprimente; porque el amor era el que la producía, el amor intenso que le hacía encontrar sus delicias en la Cruz». Y luego aseguró poder reproducir textualmente una frase de Pro: «No te imaginas las delicias que inundan el alma cuando ya no puede más a fuerza de sufrir, cuando está delante de su Padre Dios agobiada por el dolor». La expresión que acompañaba dichas palabras, agrega, decía mucho más; no era posible dudar que había gustado en un grado poco común tanto la amargura como las dulzuras de la Cruz.
Doce días antes de su muerte le confesó: «Yo por mi parte sé decirte que si en el cielo no hay sufrimiento por Dios, yo casi renuncio a él».
Particular fue su devoción al Sagrado Corazón. «Cuando predicaba sobre el amor de Cristo, -atestigua otro de sus allegados-, hablaba con un acento tan convencido y comunicativo que no podía uno menos que elevarse también a las regiones sobrenaturales». En carta a uno de sus dirigidos así escribía: «Cuando nuestras almas se acercan al Corazón de Jesús, su amor no puede ni debilitarse ni extinguirse; se purifica, se diviniza y se derrama en los corazones de los que amamos, pero desinteresado, intenso como el amor de Dios, que enciende el nuestro y lo vivifica. Una vez que nuestro corazón se ha injertado y recibe la savia del árbol de Ia cruz, no hay que temer ya que se desvíe: lo sé por experiencia». Y más adelante agregaba: «En el costado abierto de Jesucristo se distingue su Corazón, que arde de amor por ti, por mí, por todos los hombres… Pero se lo ve rodeado de espinas, y en el centro la cruz. Este fuego sagrado debe también inflamarse en nuestro pobre corazón para comunicarlo a los demás, pero circundado de espinas, a fin de ponernos en guardia contra los mezquinos intereses de nuestro amor propio…, rematado, empero, por la cruz con los brazos extendidos para poder así abrazar a todos cuantos nos rodean, sin restringir nuestro celo a determinadas almas en particular».
Poco antes de su muerte, comentando la súplica de aquel hombre que le pedía a Jesús un milagro a favor de su hijo: «Creo, Señor, pero auméntame la fe» (Mc 9,24), termina otra de sus cartas con esta generosa oración: «Corazón de Jesús, te amo, pero aumenta mi amor; Corazón de Jesús, en ti confío, pero vigoriza mi esperanza; Corazón de Jesús, te entrego mi corazón, mas enciérralo tan profundamente en el tuyo que no pueda ya separarse de él jamás. Corazón de Jesús, soy todo tuyo, pero custodia mi promesa a fin de que pueda ponerla en práctica hasta el total sacrificio de mi vida».
Caracterizóse, asimismo, por una acendrada devoción a Nuestra Señora. Uno de sus íntimos colaboradores nos lo confirma: «Su devoción a la Santísima Virgen era algo extraordinario y especial. No tengo datos precisos, pero según su manera de hablar y ciertas frases que se le escapaban de vez en cuando, no puedo dudar de que la Santísima Virgen le haya concedido gracias especialísimas y dejado sentir en más de una ocasión su particular protección». Nunca olvidaría aquel viaje a Lourdes que emprendió antes de retornar a México. A quien lo había exhortado a realizarlo, un estudiante jesuita a punto de ordenarse de sacerdote, le escribe una sentida carta, que termina con un ruego a Nuestra Señora en favor de su amigo: «Te suplico que lo metas muy cerca del Corazón de tu Hijo. En esta divina prisión llena de llamas y cercada de espinas él estará seguro… Enciérralo, Madrecita, mételo muy dentro del costado abierto de Jesús y sobre todo ahora que va a ser sacerdote».
El mismo padre Pro nos dejó una conmovedora plegaria por él escrita y dirigida a Nuestra Señora de los Dolores:
“¡Déjame pasar la vida a tu lado, Madre mía, acompañando tu soledad y tu pesar profundo!… ¡Déjame sentir en mi alma el triste llanto de tus ojos y el desamparo de tu corazón!
No quiero en el camino de mi vida saborear las alegrías de Belén, adorando en tus brazos virginales al mismo Dios; no quiero gozar en la casita humilde de Nazaret de la amable presencia de Jesucristo; no quiero acompañarte en tu Asunción gloriosa entre los coros de los ángeles…
Quiero en mi vida la burla y las mofas del CaIvario, quiero la agonía lenta de tu Hijo, el desprecio, la ignominia, la infamia de la Cruz; quiero estar a tu lado, Virgen dolorosísima, de pie, fortaleciendo mi espíritu en tus lágrimas, consumando mi sacrificio con tu martirio, sosteniendo mi corazón con tu soledad, amando a mi Dios y tu Dios con la inmolación de mi ser.”
Esta plegaria fue escrita por el padre Pro el 13 de noviembre de 7927, diez días antes de su fusilamiento, el día mismo en que comenzó a subir el Calvario.
Su amor recaía también, y de manera privilegiada, en la Sagrada Eucaristía. A un compañero le confesaba por carta: «Hablo por experiencia y ya Ud. me conoce. Yo no he hallado en toda mi vida religiosa un medio más rápido y eficaz para vivir muy estrechamente unido a Jesús, que la santa misa. Todo cambia de aspecto, todo se mira desde otro punto de vista, todo se amolda a horizontes más amplios, más generosos, más espirituales”. La gracia entera de su sacerdocio parecía rebrotar cada vez que celebraba la Santa Misa. Así lo reconoce en carta a un dirigido suyo: “¿Qué es lo que al subir al altar esta mañana llevaría hoy, sino mi pobre corazón sacerdotal que te ama como a hermano? ¿Qué bendiciones y gracias pediría al Dios de la bondad que hice bajar a mis manos pecadoras, para tenerle en ellas como en un trono?». A su juicio, la Eucaristía era eI foco divinizador del sacerdote para que luego pudiese divinizar a los que a él se le acercasen.
Ese amor profundo que suscitaba en él la Eucaristía fue el que lo impulsaría a mostrar un cuidado tan especial en su contacto con las cosas sagradas. Según el padre Dragón, todo lo relacionado con su sacerdocio era para él cosa sagrada. El pequeño misal latino del que se sirvió durante sus ministerios, a pesar de los mil trajines por donde anduvo, se conserva hoy impecable. Lo consideraba un objeto que contenía cierta sacralidad. Por los datos que se conservan y lo que del padre Pro han contado los testigos que lo frecuentaron, consta que el Señor le había concedido esa gracia tan ignaciana de tratar con suma reverencia no sólo el misal sino también los ornamentos y demás objetos que sirven para la celebración de la Santa Misa. Él, que era tan jocoso, jamás permitió broma alguna tocante a las cosas y acciones del ámbito sagrado.
Nada, pues, de extraño que quien estaba momentos antes bromeando con los presentes, cambiase completamente y se transformara, hasta llamar frecuentemente la atención de los fieles, ya desde que se revestía para subir al altar. “¡Fue un rato de gloria para mí!», exclamó en cierta ocasión al acabar la Santa Misa. Siendo todavía novel sacerdote, las religiosas que lo observaban mientras celebraba decían: «En el altar no parecía estar sobre la tierra». Dicha tesitura la conservó hasta su muerte. Una señora en cuya casa se refugió poco antes de ser detenido, atestigua: «Celebró la misa cada mañana los tres días que estuvo en mi casa. Su fervor extraordinario me llamó la atención y en esos momentos parecía abstraído de todas las cosas terrestres». Otro testigo acota: «Cuando se le veía celebrar la misa, quedaba uno prendado de él para siempre». Y una señora que lo frecuentó: «Su transformación era entonces más radical: olvidaba su temperamento jovial. No se veía en él sino al representante de Jesucristo mismo. Con frecuencia me decía a mí misma: así oran seguramente los santos». En cada misa renovaba «el honor» de su sacerdocio. «Que me desprecien, que digan de mí lo que quieran como Miguel Pro, ¡nunca será lo suficiente! Pero mi honor sacerdotal no deben tocarlo, no debo permitirlo». Como se ve, fue la Misa el atajo que lo llevó a la perfección. «En toda mi vida religiosa -dejó dicho- no he hallado un medio más rápido y eficaz para vivir estrechamente unido a Jesucristo que la Santa Misa».
Nada, pues, de extraño que el sagrario fuese su punto de encuentro cotidiano con Aquel a quien quería representar. Cuando por la infame Ley de Calles se clausuraron los templos de México, quedando abiertos y vacíos los sagrarios de toda la República, su corazón sacerdotal y eucarístico se expresó con total autenticidad a través de la siguiente poesía-plegaria en homenaje a los sagrarios despojados:
¡Señor, vuelve al Sagrario! Ya no esté el Tabernáculo vacío… Mira que en su calvario lo piden tantas almas, ¡Jesús mío!
Almas tuyas, Señor, crucificadas en la cruz del dolor despedazadas por el duelo más hondo en la existencia ¡el dolor de tu ausencia!
Tú te fuiste, Señor de los Sagrarios. Tú te fuiste, Señor, y desde entonces mudos están los bronces, los templos solitarios, sin sacrificio el ara, mudo el coro, los altares sin rosas, tristes los cirios de la llama de oro, tristes las amplias naves solitarias, sin que agite sus alas misteriosas un vuelo de plegarias; todo en silencio y en sopor sumido, todo callado y triste, todo tribulación, muerte y olvido…
Señor, ¿por qué te fuiste? Allí junto al Sagrario en la cita de amor y de misterio, a la trémula luz del lampadario, que dejaba en penumbra el presbiterio, iban los peregrinos de la vida, la inmensa caravana de los que llevan en el alma herida el sobresalto eterno del mañana; los que arrastran la cruz de su presente y cargan el cadáver del pasado como muerto que pesa enormemente dentro del corazón despedazado; el triste, el viejo, el huérfano, el cansado, el enfermo y el débil y el hambriento, y todos los cautivos del pecado, y toda la legión del sufrimiento…
Iban a Ti, Señor, estrella y faro; y encontraban en Ti dicha y consuelo, en su abandono amparo; resignación y bálsamo en su duelo. ¡Qué pena no se olvida con el amor de un Dios que dio su vida corporal en Ia cruz ¿Por la ventura de todos los ingratos pecadores?
¿Qué tristeza perdura, qué duelo no mitiga sus rigores, qué indecible dolor no se consuela cuando hay un Dios que con nosotros llora, que sufre por nosotros y que implora y noche y día en el Sagrario vela…? Pero no estás allí, no te encontramos en el dulce lugar de nuestra cita; en la desolación de nuestra cuita inquirimos: Señor, ¿a dónde vamos?
Soplo de infierno en el ambiente vaga; la inquietud en su cenit culmina, y ante la cerrazón de la neblina, toda esperanza del fulgor se apaga. Las almas están solas, parece que naufraga la barquilla de Pedro, y la figura divina del Jesús del Tiberíades, no rasga de la noche la negrura, ni serena la furia de las olas ni calma las deshechas tempestades.
¿Por qué nos abandonas? Señor, si Tú perdonas a todo el que su culpa reconoce y de ella se arrepiente. Ten piedad de tu México… Conoce toda la enormidad de sus delitos y como a Rey te aclama reverente. Los que ayer te ofendieron, ya contritos a ti vuelven los ojos…
Mira que van de hinojos implorando el perdón… Mira que alegan venir de Tepeyac… Mira que llegan por camino cubierto de abrojos, a la cumbre del Calvario y escarnio y mofa sin piedad reciben.
¡Por el llanto de todos los que viven, por la sangre de todos los que han muerto… ¡Señor, vuelve al Sagrario!
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.